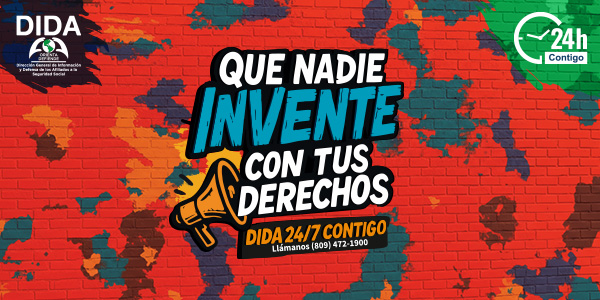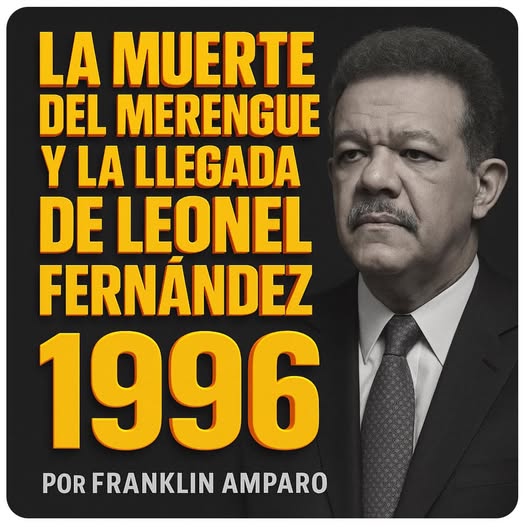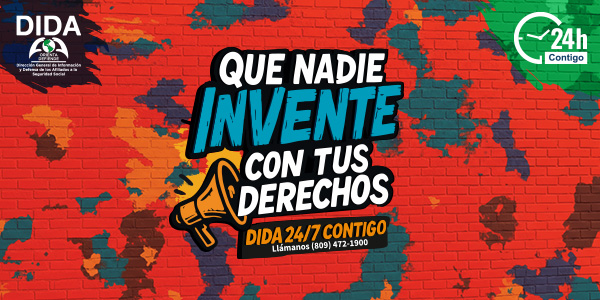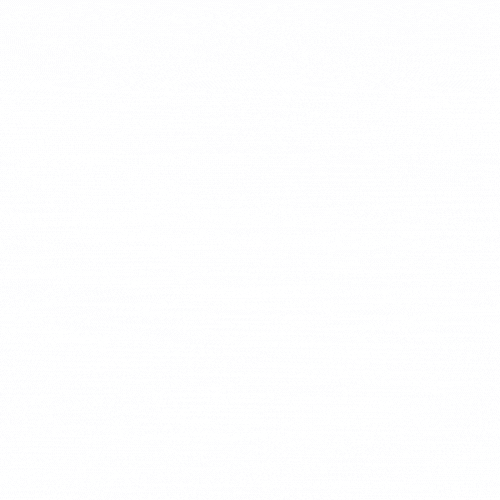Por Franklin Amparo
El auge del merengue en los 80’
Durante la década de 1980, el merengue alcanzó su apogeo como máxima expresión de la música popular y bailable en la República Dominicana, extendiéndose con fuerza a Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Según datos de la industria musical de la época, más del 65 % de las producciones discográficas dominicanas correspondían a orquestas de merengue, lo que lo convirtió no solo en un ritmo nacional, sino en un símbolo de identidad internacional.
El merengue se había gestado en los campos del Cibao, particularmente en la Línea Noroeste, y fue el dictador Rafael Leónidas Trujillo quien, en busca de una identidad cultural para consolidar la “dominicanidad”, lo impulsó como política de Estado. El Perico Ripiao —arrancado de las entrañas rurales— fue llevado a los salones de fiesta palaciega, desplazando la influencia europea que aún predominaba en la alta sociedad.
De ese proceso surgieron orquestas emblemáticas como la Santa Cecilia, la San José, la gran orquesta de Papá Molina, etc. y voces inolvidables como Rafael Martínez, Macabí, Vinicio Franco y Joseíto Mateo. En lo típico, figuras como Ñico Lora, Angel Viloria, Guandulito y el Trío Reynoso, etcétera, marcaron la esencia popular.
La continuidad política y cultural hasta 1996
Tras la muerte de Trujillo, los gobiernos democráticos y autoritarios que siguieron mantuvieron, con matices, esa visión cultural. El presidente Joaquín Balaguer, por ejemplo, entendió la importancia del merengue como eje de cohesión social y le dio apoyo institucional. Durante sus mandatos y los de Guzmán, Jorge Blanco y Majluta, el merengue se modernizó y se adaptó a la evolución del gusto popular, sin perder su raíz de identidad.
En esos años, las estadísticas de difusión radial y televisiva muestran que el merengue ocupaba hasta el 70 % del espacio musical dominicano, dejando un margen reducido a la bachata, la salsa o los géneros internacionales.
El Merengue y su muerte: 1996 y la llegada de Leonel Fernández
El año 1996 significó un punto de inflexión. Con la llegada al poder de Leonel Fernández, la República Dominicana experimentó un viraje cultural y social profundo. Su proyecto político no contempló el merengue como símbolo de identidad nacional, sino que abrió paso al auge de la bachata, entonces marginada, y al posicionamiento de géneros foráneos como el reguetón y el pop internacional.
Aunque algunos celebran este “giro democrático” en lo cultural, los datos señalan otra cara: en apenas cinco años (1996-2001), el merengue pasó de ocupar más del 60 % de la programación radial a menos del 25 %, mientras la bachata y el reguetón crecieron exponencialmente.
El impacto sociocultural
Desde un análisis científico y pedagógico, puede decirse que la música no es solo entretenimiento, sino un dispositivo de identidad y cohesión social. Al desplazar al merengue, se debilitó un eje de integración simbólica que unía campo y ciudad, pobres y ricos, nacionales y visitantes.
La teoría sociológica indica que cuando se fragmentan los símbolos culturales compartidos, la sociedad pierde referentes comunes, lo que facilita procesos de desarraigo y manipulación social. Fernández, conocedor de estas dinámicas, permitió —intencionalmente o no— el desplazamiento del merengue como política de Estado, debilitando así una tradición que había sostenido el orgullo nacional por más de medio siglo.
Conclusión: la identidad en disputa
El merengue no murió por desgaste natural; murió por un abandono político y cultural que coincidió con el ascenso de Leonel Fernández en 1996. Ese abandono abrió la puerta a otras corrientes, algunas valiosas, pero ninguna con el mismo peso simbólico para la dominicanidad.
El merengue fue más que un ritmo: fue el idioma musical de la República Dominicana, la carta de presentación de un pueblo en el mundo. Y su desplazamiento constituye una de las pérdidas más significativas de nuestra historia cultural reciente.